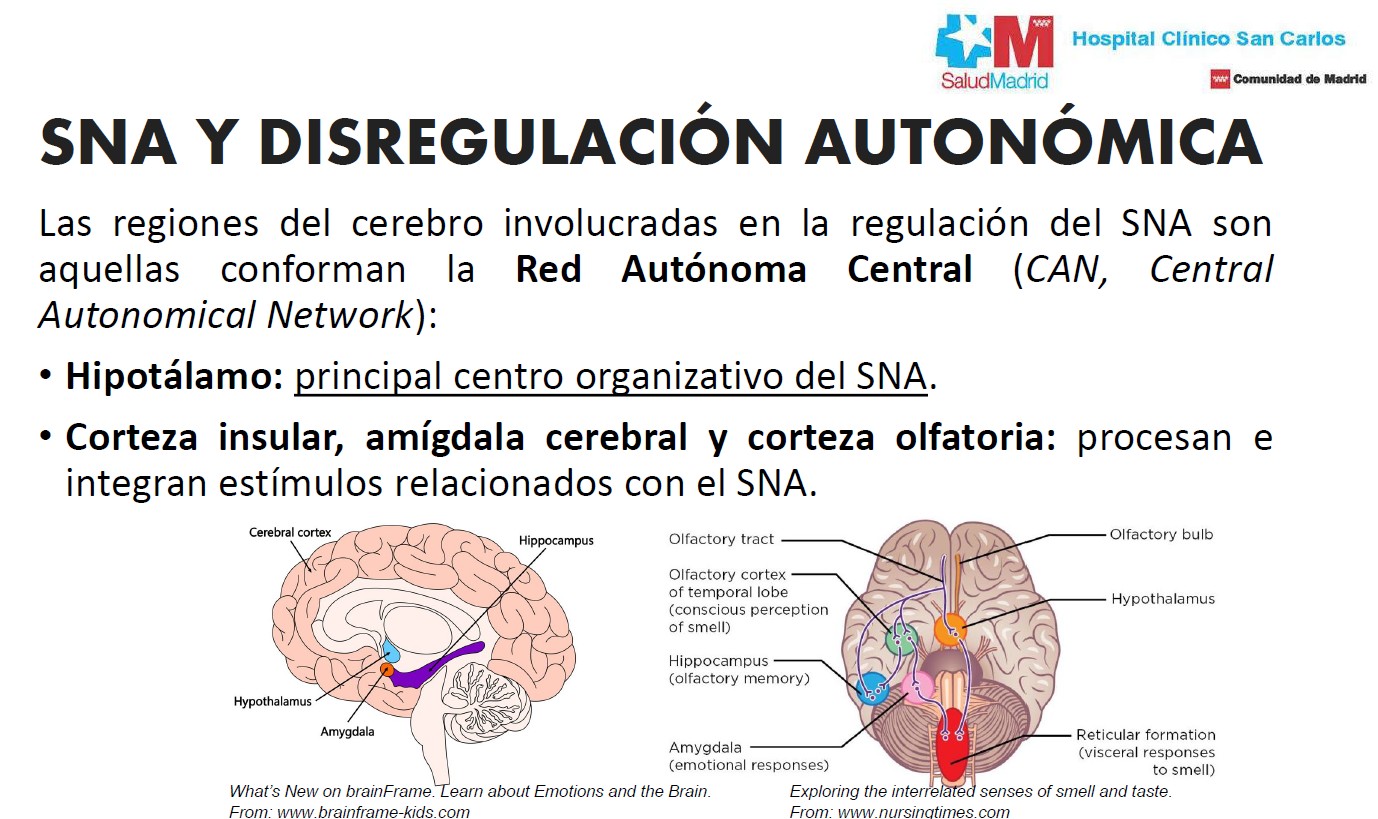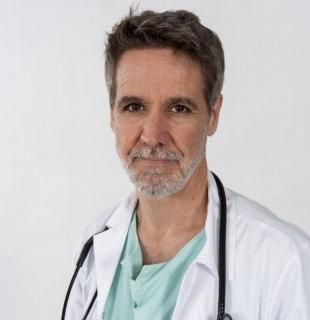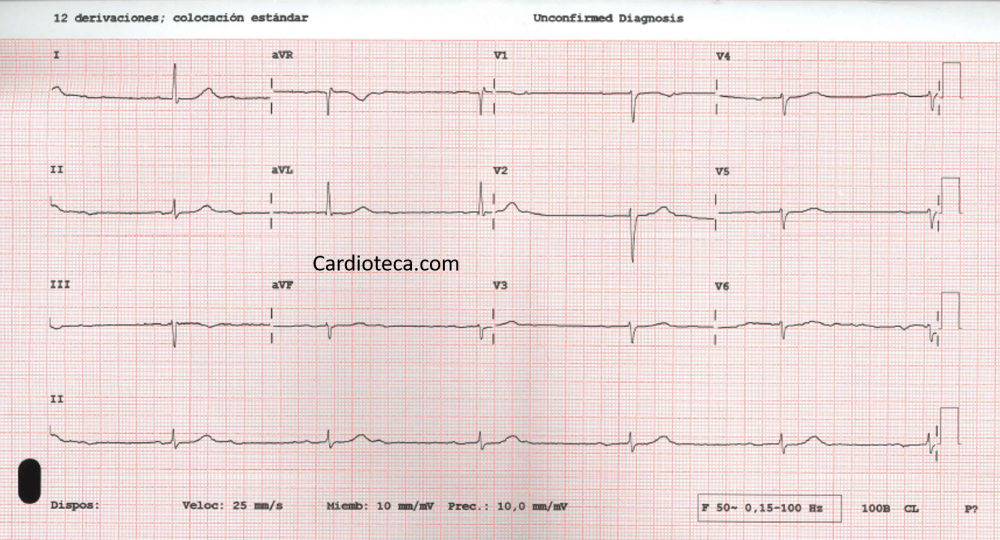El control de la hipertensión arterial continúa siendo insuficiente a pesar de los avances terapéuticos. Las recomendaciones actuales indican iniciar monoterapia cuando la presión arterial media está en 130–139/80–89 mmHg e iniciar doble terapia con dos clases entre inhibidor de la enzima de conversión/antagonista del receptor de angiotensina, bloqueador de los canales de calcio o diurético cuando las cifras son más altas, con reevaluación mensual idealmente con automedición domiciliaria. Este enfoque se alinea con la tendencia internacional a intensificar antes y de forma estructurada.
Por qué no alcanzamos el objetivo
Persisten dos barreras clave: la baja potencia de los tratamientos iniciales y una inercia terapéutica elevada (80%–90%). Como consecuencia, cerca del 60% de los adultos tratados no logran los objetivos recomendados. Además, la respuesta tensional individual es altamente variable a lo largo de horas, días y estaciones; incluso con monitorización domiciliaria o ambulatoria, esa variabilidad dificulta inferir la verdadera respuesta de un paciente a corto plazo, lo que reduce la probabilidad de intensificar cuando es necesario.
Traducir el objetivo a la práctica
Control «real» significa que la mayoría de las mediciones de presión sistólica (≥80%) esté por debajo del umbral recomendado. Para conseguirlo, conviene apuntar a una media sistólica claramente inferior al objetivo; en la práctica, mantener una media <120 mmHg permite que la gran mayoría de lecturas queden <130 mmHg. Este marco obliga a planificar el tratamiento desde el inicio con la potencia necesaria, en lugar de «empezar bajo e ir lento».
Cuánta reducción se necesita
La mayoría de pacientes requerirá reducciones de presión sistólica de al menos 15–30 mmHg, una potencia 2–3 veces superior a la que proporciona habitualmente una monoterapia. En personas con presión sistólica basal ≥140 mmHg suele ser necesario un descenso ≥20 mmHg, que típicamente exige dosis máximas de dos fármacos o dosis bajas de 3–4 principios activos combinados. Los pasos de intensificación deben aportar beneficios clínicamente relevantes y apoyarse en la evidencia, evitando decisiones basadas en fluctuaciones a corto plazo.
Combinaciones a dosis bajas y polipíldoras
Iniciar regímenes más potentes desde el principio aumenta la probabilidad de control sostenido y reduce la dependencia de múltiples escalones posteriores. Las polipíldoras para hipertensión permiten alcanzar el control antes y con mayor estabilidad. La disponibilidad de distintas «fuerzas» es útil si cada escalón añade, al menos, 5 mmHg de reducción adicional, frente a los 1–2 mmHg esperables al aumentar la dosis de una monoterapia. Un beneficio adicional es la simplificación: existen decenas de antihipertensivos autorizados en múltiples presentaciones; consolidar opciones en unas pocas combinaciones eficaces y seguras facilita la prescripción y mejora la adherencia al agrupar varios fármacos en un solo comprimido.
Tolerabilidad y seguridad
Las combinaciones a dosis bajas muestran buena tolerabilidad, con un riesgo menor de hipotensión sintomática que los aumentos de dosis de un único fármaco. Además, diferentes clases pueden compensar efectos adversos entre sí: por ejemplo, un inhibidor del sistema renina–angiotensina–aldosterona junto con un diurético tiazídico puede mitigar tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia; y un dihidropiridínico combinado con un inhibidor del sistema renina–angiotensina–aldosterona o con un diurético reduce la probabilidad de edema maleolar. Evitar dosis por encima de las estándar también minimiza reacciones adversas que son dependientes de la dosis.
Estrategia práctica de inicio e intensificación
- Inicio dirigido al objetivo: seleccionar combinaciones a dosis bajas con potencia suficiente para alcanzar reducciones de 15–30 mmHg según la cifra basal del paciente.
- Reevaluación mensual: priorizar mediciones domiciliarias estructuradas para valorar trayectoria y adherencia, más que cambios aislados.
- Escalonamiento con valor añadido: cada paso debe aportar ≥5 mmHg de reducción adicional; si se prevé menor ganancia, reconsiderar el esquema.
- Simplificación terapéutica: preferir esquemas que reduzcan el número de comprimidos sin sacrificar eficacia.
Mensajes clave
- Apuntar a una media sistólica <120 mmHg aumenta la probabilidad de mantener <130 mmHg en la mayoría de lecturas.
- La potencia necesaria en la práctica suele ser ≥15–30 mmHg de descenso sistólico; la monoterapia rara vez basta.
- Las polipíldoras y las combinaciones a dosis bajas facilitan control rápido y estable, mejor adherencia y menor inercia.
- La intensificación debe aportar beneficios medibles (≥5 mmHg) y basarse en la evidencia, no en fluctuaciones puntuales.
Relevancia clínica
Adoptar desde el inicio combinaciones a dosis bajas, adaptadas a la reducción necesaria, acerca la práctica diaria a los objetivos de protección cardiovascular y reduce la brecha entre recomendaciones y resultados en vida real.
Aplicación práctica
- Elección de clases: combinar un bloqueador del sistema renina–angiotensina–aldosterona con diurético tiazídico y/o bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico según perfil clínico y comorbilidades.
- Seguimiento: estructurar revisiones mensuales con automedición, registrando tendencias para decidir escalones.
- Organización asistencial: modelos de trabajo en equipo, algoritmos asistidos por historia clínica electrónica y herramientas de participación del paciente favorecen alcanzar y mantener objetivos.
Impacto en la práctica clínica
Pasar de «empezar bajo y esperar» a «empezar con el objetivo en mente» permite un control más consistente, menos rehospitalizaciones por descompensaciones hipertensivas a largo plazo y una atención más eficiente. La simplificación en una o pocas combinaciones estandarizadas eleva la adherencia y facilita la prescripción, con un perfil de tolerabilidad favorable.
Referencias:

Ramón Bover Freire