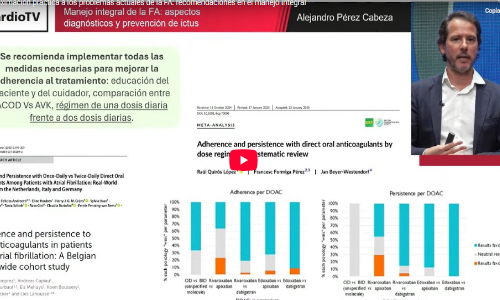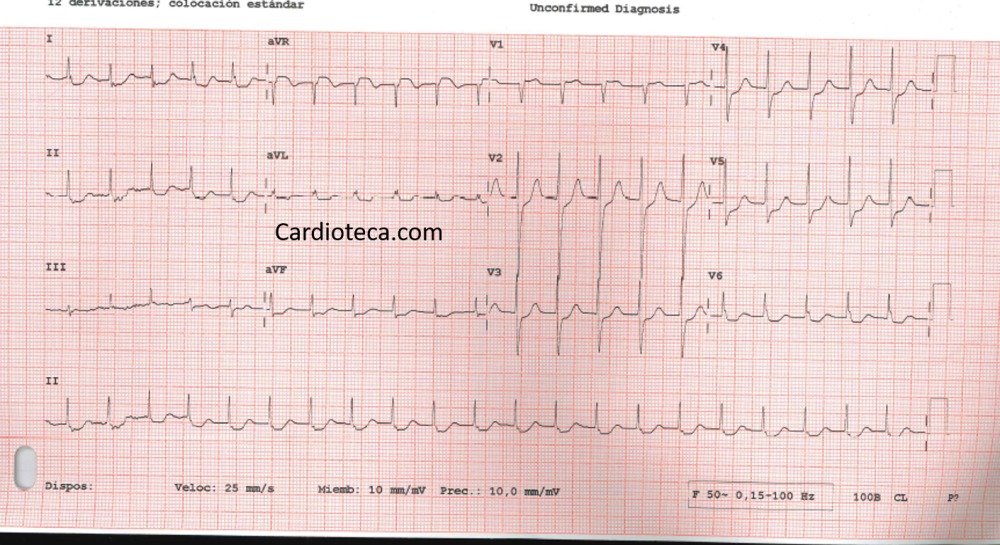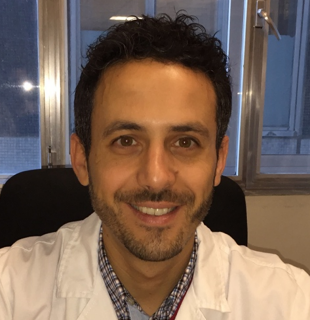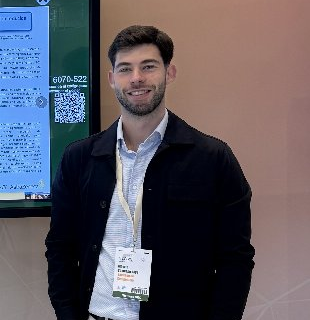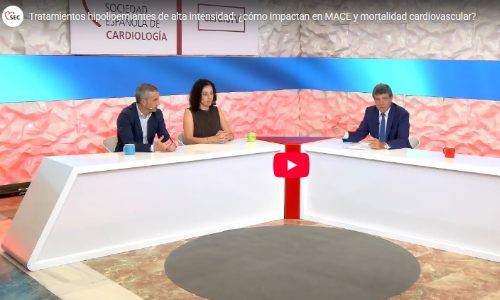Este artículo resume y organiza las recomendaciones de un consenso clínico internacional sobre cómo realizar y informar una angiografía por tomografía computarizada (TAC) en pacientes con embolia pulmonar aguda (EPA). Se detallan los aspectos técnicos clave del protocolo, criterios de calidad, hallazgos que deben incluirse en el informe radiológico y consideraciones especiales (embarazo, tecnologías espectrales y perfusión). El objetivo es ofrecer una síntesis operativa para cardiólogos y equipos multidisciplinares que toman decisiones diagnósticas y terapéuticas basadas en el TAC.
Metodología y alcance del consenso
El documento integra la experiencia de sociedades científicas (incluida la European Association of Cardiovascular Imaging) y emplea un proceso Delphi modificado con varias rondas de votación. En las dos primeras rondas se exigió un acuerdo del 80% y en la tercera se aceptó un umbral del 70% para decidir la inclusión de ítems en el núcleo del informe. Se elaboró además un atlas de imágenes y una glosa de términos para estandarizar la interpretación y el lenguaje del informe.
Protocolo de TAC para la EPA en adultos
Objetivo: obtener una opacificación homogénea de las arterias pulmonares que permita detectar defectos de repleción intraluminales hasta el nivel segmentario y, cuando sea posible, subsegmentario.
- Adquisición: TAC de tórax con adquisición no sincronizada con ECG. Dirección craneocaudal o caudocraneal.
- Voltaje del tubo: 80–140 kV según índice de masa corporal.
- Tiempo de rotación: el más corto disponible; ajustar pitch para equilibrar tiempo de escaneo y artefactos.
- Reconstrucción: iterativa o con deep learning; núcleos de partes blandas (mediastino) y alta resolución (pulmón).
- Espesor de corte: secciones transversales de 1 mm.
- Campo de visión: adaptado al tamaño del paciente.
- Instrucciones respiratorias: apnea en inspiración profunda.
Inyección de contraste
- Vía venosa: preferente en vena antecubital con catéter >20G; usar accesos alternativos si es necesario.
- Concentración de yodo: 300–370 mg I/mL.
- Volumen: 80–100 mL (ajustable según equipo y paciente).
- Flujo: 3–5 mL/s en antecubital; si el acceso limita el flujo, considerar mayor concentración de yodo.
- Razonamiento fisiológico: la atenuación depende de la carga de yodo por unidad de tiempo. Con equipos de 64 detectores, una media de 250 HU en arteria pulmonar puede lograrse con 1,2 mL/kg de contraste a 350 mg I/mL inyectado a 4 mL/s. El umbral mínimo para visualizar trombos segmentarios se calculó en 93 HU.
Calidad de imagen: niveles de analizabilidad y estudios no diagnósticos
La analizabilidad segmentaria y subsegmentaria condiciona el valor diagnóstico. Si solo es valorable el tronco y arterias principales, el estudio puede ser “indeterminado para EPA”. El documento identifica causas típicas de subóptima opacificación (p. ej., aporte competitivo de sangre no opacificada desde la vena cava inferior, volumen sanguíneo expandido, estado hiperdinámico, interrupción transitoria del bolo) y propone soluciones:
- Optimizar flujo (hasta 5 mL/s cuando sea seguro) y concentración de yodo.
- Coaching respiratorio para evitar interrupciones del contraste.
- Ajustar kV y pitch; considerar reconstrucción iterativa/IA para mejorar señal-ruido.
- Repetir la CTA cuando el resultado sea inconcluso y la probabilidad clínica lo justifique.
Tecnologías avanzadas: DECT/PCD-CT y perfusión
La tomografía de doble energía (DECT) y otros sistemas espectrales permiten imágenes virtuales monoenergéticas de baja energía (≈45–55 keV), que aumentan la atenuación del yodo y la detección de defectos de repleción, con potencial de reducir la carga total de yodo. La perfusión pulmonar por CT proporciona un mapa estático de contenido de yodo en el lecho distal tras la inyección, útil para corroborar defectos de perfusión asociados a oclusión u obstrucción significativa. Estas técnicas no sustituyen la CTA estándar, pero pueden mejorar la confianza diagnóstica y, en determinados pacientes, permitir estrategias de baja dosis/menor yodo.
Consideraciones en embarazo
En gestantes, el protocolo debe minimizar la dosis y mantener diagnóstica la opacificación arterial. Estrategias destacadas incluyen voltajes bajos con reconstrucción iterativa o de deep learning, ajustes de flujo y volumen en función del mayor gasto cardiaco y volumen plasmático, y optimización del campo y del tiempo de escaneo. Aplicadas de forma protocolizada, estas medidas consiguen tasas muy bajas de estudios no diagnósticos.
Glosario de hallazgos y terminología
El consenso define de forma operativa una serie de términos que aparecen en los informes y que diferencian trombo agudo de hallazgos crónicos y otras entidades:
- Embolia pulmonar aguda: defecto de repleción central o excéntrico que forma ángulos agudos con la pared; puede ser oclusiva (sin realce distal y con dilatación arterial) o no oclusiva.
- Localización central: trombo en tronco pulmonar, arterias principales o lobares.
- PE subsegmentaria: defecto en una arteria subsegmentaria visible en al menos dos cortes axiales con colimación ≤1 mm; también se define la variante “aislada”.
- Crónica/CTEPH: defectos filiformes, en banda o “webs”, retracción arterial, dilatación de arterias bronquiales, mosaico de atenuación, trombos murales organizados.
- Trombo in situ: suele ocurrir en arterias pulmonares grandes/enlargadas en el contexto de hipertensión pulmonar y flujo lento; el mosaico es infrecuente.
- Incidental: hallazgo en CT solicitada por otro motivo.
Qué debe contener el informe radiológico de TAC
Tras el proceso Delphi, se definió un conjunto nuclear de hallazgos a incluir de manera rutinaria, con su nivel de prioridad:
- “Must have” (imprescindibles): relación RV/LV en eje axial, localización central del trombo, presencia de PE subsegmentaria (incluida aislada), y desviación del septo interventricular.
- “Nice to have” (aconsejables): diámetro del tronco de la arteria pulmonar, trombos murales organizados, y oclusión arterial completa.
- Ítems no incluidos: reflujo de contraste a la vena cava inferior, puntuaciones de carga trombótica (p. ej., Qanadli) y puntuación de calcificación coronaria, por insuficiente indicación clínica o pronóstica en este contexto.
Además de describir la localización (central/lobar/segmentaria/subsegmentaria) y el grado de oclusión, el informe debe documentar signos de sobrecarga del ventrículo derecho (relación RV/LV, diámetro del tronco pulmonar, desviación septal), por su relación con colapso hemodinámico temprano y mortalidad. También debe valorar signos que orienten a enfermedad tromboembólica pulmonar crónica (CTEPH), ya que su identificación favorece un diagnóstico más precoz y evita derivaciones inadecuadas a técnicas no beneficiosas (p. ej., embolectomía mecánica en CTEPH).
Mensajes clave
- Un protocolo de TAC optimizado (kV bajo según biotipo, reconstrucción iterativa, cortes de 1 mm, flujo 3–5 mL/s y 80–100 mL de contraste a 300–370 mg I/mL) maximiza la detección de EPA con la menor dosis posible.
- La calidad diagnóstica depende de la opacificación homogénea del árbol arterial y del nivel de analizabilidad; identificar y corregir causas de opacificación subóptima es esencial.
- La relación RV/LV y otros marcadores de sobrecarga del ventrículo derecho deben figurar en todos los informes por su valor pronóstico.
- DECT/PCD-CT y las imágenes monoenergéticas a baja energía pueden mejorar la detección y permitir reducir la carga de yodo.
- En embarazo, la combinación de protocolos de baja dosis y optimización de flujo/tiempo logra estudios diagnósticos con alta seguridad.
Relevancia clínica
Para el cardiólogo, el TAC bien ejecutado e informado aporta diagnóstico anatómico y estratificación de riesgo en un único estudio. La inclusión sistemática de la relación RV/LV y la valoración de signos de CTEPH conecta la imagen con decisiones terapéuticas inmediatas (anticoagulación, considerar trombólisis/catapulta mecánica en escenarios seleccionados, priorización de cuidados intensivos en riesgo alto) y con el seguimiento (detección temprana de síndrome post-EPA o CTEPH).
Aplicación práctica
- Antes del estudio: evaluar acceso venoso; planificar flujo y concentración según biotipo y equipo; instruir apnea en inspiración.
- Durante la inyección: monitorizar por si hay interrupciones del bolo; minimizar la mezcla con sangre no opacificada (p. ej., desde la vena cava inferior).
- Después del estudio: verificar el nivel de analizabilidad; si hay artefactos o opacificación insuficiente y la clínica lo exige, repetir con ajustes (kV, flujo, pitch, volumen o energía monoenergética).
- En el informe: consignar explícitamente los “must have”; describir extensión y oclusión; registrar signos de sobrecarga del ventrículo derecho y de cronicidad.
Impacto en la práctica clínica
La estandarización del cómo se hace y qué se informa en TAC para EPA mejora la reproducibilidad diagnóstica, la comunicación multidisciplinar y la toma de decisiones apoyadas en imagen. Al alinear el protocolo con la fisiología del bolo de yodo y al exigir un núcleo mínimo de hallazgos en el informe (en especial, la relación RV/LV), el consenso contribuye a reducir estudios no diagnósticos, evita retrasos, y prioriza a los pacientes con riesgo de shock cardiogénico o deterioro hemodinámico. En paralelo, la atención a signos de CTEPH orienta derivaciones y evita intervenciones ineficaces.
Limitaciones y vacíos
El documento resume experiencia y evidencia heterogénea. Algunos datos numéricos dependen del equipo (p. ej., duración del escaneo) y no se detallan más allá de ejemplos de práctica (p. ej., 1,2 mL/kg a 4 mL/s en equipos de 64 detectores). No se incluyen valores de corte universales para todos los equipos ni algoritmos terapéuticos, y las puntuaciones de carga trombótica no se recomiendan en el informe estándar.
Conclusión
El TAC es la piedra angular en el diagnóstico de la EPA. Un protocolo técnico optimizado y un informe estructurado con hallazgos esenciales —en especial los indicadores de sobrecarga del ventrículo derecho— conectan la imagen con decisiones clínicas de alto impacto. La implementación disciplinada de estas recomendaciones debe mejorar la calidad diagnóstica, la seguridad del paciente y la eficiencia asistencial.
Referencias: